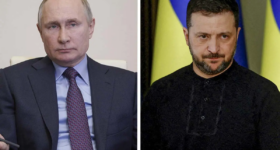Un curandero entre la selva, la guerra y los muertos.

La película Yo vi tres luces negras del colombiano Santiago Lozano Álvarez, retrata el viaje espiritual de un curandero que busca liberar el alma de su hijo desaparecido por la violencia. Ambientada en el Pacífico colombiano, refleja cómo los pueblos originarios resisten desde sus creencias y rituales, aún bajo amenazas del crimen organizado y extractivismo. El protagonista, José de los Santos, representa a los sabedores, guardianes de saberes ancestrales amenazados por el conflicto. El filme nace del contacto directo del director con comunidades del río San Juan en Chocó, en un momento clave: la salida de las FARC y la disputa por el territorio entre nuevos grupos armados. Para estas comunidades, la muerte no es un fin, sino un puente. Así, sus rituales son formas de sobrevivencia, conexión con los ancestros y afirmación de identidad. En tiempos de guerra, la espiritualidad no se apaga: se vuelve acto de resistencia.
En medio de una fiesta, José de los Santos deja todo para ir a buscar un cuerpo. Esta escena inicial encapsula el drama de comunidades que deben interrumpir sus ciclos vitales para atender a la muerte impuesta por la guerra. La violencia en el Pacífico colombiano no solo desaparece personas, también erosiona culturas, creencias y formas de vida. Como lo explica Lozano, los ritos mortuorios se convierten en escudos simbólicos frente a las nuevas formas de esclavitud: el narcotráfico, la minería ilegal y el abandono estatal. Los cantos fúnebres –los «alabados»– hoy narran no solo despedidas, sino masacres y resistencias. Enfrentarse al conflicto desde el arte y la tradición oral es una forma de exhibirlo y denunciarlo. Pero también es peligroso: quienes defienden sus ritos, territorios y memoria, se vuelven blancos. Esta película refleja cómo la violencia busca el control total, incluso sobre el alma y la espiritualidad.
La selva en Yo vi tres luces negras no es un fondo, es un personaje más. Según Lozano, el guion ya contemplaba a la naturaleza como una presencia hipnótica y ambigua, con vida propia. El actor Jesús Mina, que interpreta al curandero, resume con belleza esa relación: “él habita la selva y la selva lo habita a él”. En el cine occidental, el bosque es misterio o amenaza; aquí es hogar, refugio, y a veces juicio. La selva cobija a los vivos, guía a los muertos y juzga a los invasores. Su ambivalencia –no saber si lo que se ve es real o onírico– se convierte en lenguaje cinematográfico. Este universo sonoro y visual construye una experiencia sensorial que refleja la visión del mundo de las comunidades afro e indígenas: no se puede separar cuerpo, alma y entorno. Donde otros ven jungla, ellos ven herencia, historia y espíritu.
La película construye un puente entre vivos y muertos, no como metáfora, sino como realidad espiritual. En la cosmovisión de los pueblos afrodescendientes del Pacífico, la muerte no implica olvido, sino diálogo. Los muertos guían, enseñan, alertan. José de los Santos escucha a su hijo Pium Pium, lo sueña, lo sigue. No hay duelo sin rito, ni despedida sin canto. Esta visión contrasta con la lógica occidental que margina la muerte y la esconde. Al asumirla como parte del ciclo vital, estas comunidades enfrentan la guerra con entereza espiritual. Para ellas, lo peor no es morir, sino desaparecer sin rito, sin memoria, sin justicia. En ese sentido, el filme de Lozano no es una historia trágica, sino de resistencia y reconciliación. Frente a la necropolítica de los actores armados, el rito mortuorio es política de vida. Escuchar a los muertos, cuidarlos, es una forma de sanar a los vivos.
Aunque ambientada en Colombia, la película dialoga con México. En ambos países, los pueblos originarios resisten desde lo simbólico a la violencia de Estado, del crimen organizado y del despojo. Aquí también los cantos, los sueños, los rezos a la Santa Muerte o los altares comunitarios expresan una relación vital con los muertos. También aquí, los desaparecidos hablan desde otras dimensiones, y los rituales se vuelven denuncia. Como dice Lozano, el cine puede tender puentes entre territorios que viven heridas similares. No hay frontera que contenga el dolor ni la esperanza. En tiempos de polarización y barbarie, narrar estas historias en pantalla no solo humaniza a las víctimas, sino que dignifica sus luchas. Yo vi tres luces negras es más que una película: es un espejo que México puede mirar. Porque si la selva llora en Colombia, también llora en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz.