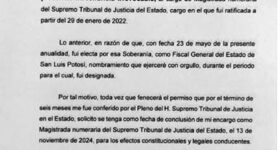Un pueblo puritano, las historias sobrenaturales de una esclava y unas niñas que, según confesó una de ellas, “tenían que divertirse con algo”.

El año 1692 fue especialmente catastrófico para las colonias de Nueva Inglaterra, en la costa este de lo que serían los Estados Unidos.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
Los impuestos eran exorbitantes, el invierno era duro, los piratas atacaban a los comerciantes y la viruela causaba grandes estragos.
Para los hombre y mujeres educados en el estrecho y rígido mundo evangélico, las desgracias de ese año eran debidas al Demonio.
Para los puritanos de Nueva Inglaterra, siempre en guardia contra demonios y brujas, no se podía poner en duda la existencia de lo sobrenatural.
El clero administraba la ley de Dios y de los hombres en lo que podríamos considerar una teocracia inexpugnable.
Las “ocho perras brujas”
En este mundo, y concretamente en un pueblecito llamado Salem, en Massachusetts, el diablo iba a obrar maravillas.
Todo comenzó cuando un grupo de jovencitas se reunían para escuchar las fantásticas historias de las Indias Occidentales que les contaba Tituba, la esclava del reverendo de Salem, Samuel Parris.
Los relatos de Tituba impresionaron a las más jóvenes del grupo: la hija del reverendo, Elisabeth, de 9 años, y a su sobrina, Abigail Williams, de once. Empezaron a sufrir ataques con sollozos y convulsiones.
Ambas desafiaron al mundo de los adultos con su actitud desobediente, anárquica y insubordinada, llegando a unos extremos inimaginables en la mente de un severo reverendo.
Y sus ataques histéricos sirvieron de inspiración a las chicas de más edad. Ann Putnam, Elisabeth Hubbard, Mary Walcott, Mary Warren, Elisabeth Proctor, Mercy Lewis, Susan Sheldon y Elisabeth Booth, las “ocho perras brujas” como las definiría un acusado durante el juicio. Y lo que comenzó como una travesura terminó en un juicio por brujería.
La culpa es del demonio
Las chicas dijeron que unos espectros las atormentaban. En primer lugar las jóvenes convirtieron en chivos expiatorios a las personas que más antipatías despertaban en la comunidad. Después, la acusación se extendió a cualquier ciudadano: nadie estaba a salvo.
Los jueces que llevaron el caso estaban convencidos de la acción del demonio y utilizaron a las chicas como acusadoras: a quien señalaban como brujo, le acusaban.
Sorprendentemente, no se ahorcó a ningún brujo confeso; sólo se ajustició a quién lo negaba.
En 1692 se procesó a treinta y una personas: las treinta y una fueron condenadas a muerte, seis de los cuales eran hombres.
Diecinueve fueron ahorcadas, dos murieron en prisión, uno fue muerto por aplastamiento, dos lograron posponer la ejecución alegando estar embarazadas y al final consiguieron el indulto, otra escapó de la cárcel, cinco confesaron y salvaron su vida y la pobre esclava Tituba fue encarcelada indefinidamente sin juicio.
Catorce años después una de las perras brujas, Ann Putnam, confesó que todo había sido una farsa. De no ser por esta circunstancia no existirían pruebas directas de ello. Eso sí, Ann no negó sus actos; se limitó a reconocer que todo había sido orquestado por el demonio.
Los peores acusadores: niños y niñas
Lo más terrorífico de todo es que niños y niñas han sido unos formidables acusadores. De entre todos los casos el más sonado de finales del XVI fue el de la brujas de Warboys, en Inglaterra. Allí unas niñas terribles, hijas del terrateniente Robert Throckmorton, llevaron a la muerte al anciano matrimonio John y Alice Samuel, y a su hija Agnes.
Todo comenzó cuando Jane, de 10 años, empezó a sufrir una extraña enfermedad que los historiadores han identificado como epilepsia.
Durante uno de sus ataques la anciana Alice, de 77 años, tuvo la mala suerte de que tuviera un ataque delante de los Throckmorton; entonces Jane la llamó bruja.
Los padres no le hicieron mucho paso, pero a la insistencia de Jane se unieron sus cuatro hermanas. Philip Barrow, un famoso médico de la Universidad de Cambridge, incapaz de curar a la enferma, dijo a los Throckmorton que su hija era víctima de brujería. Y comenzó la cruel diversión de esos pequeños monstruos, de edades entre 9 y 15 años.
Al principio solo sufrían ataques en presencia de la anciana, pero luego fingían estar afligidas cuando la mujer no estaba en la casa.
Así que los padres obligaron a la señora Samuel a vivir con ellos, pero sin darle de comer. En septiembre de 1590 algo iba a cambiar el futuro de la pobre Alice.
La mujer del hombre más rico de Inglaterra, Henry Cromwell -abuelo de Oliver Cromwell-, hizo una visita de cortesía a los Throckmorton.
Quince meses después Lady Cromwell moría y las niñas no tardaron en acusarla de ser la responsable, junto a su marido y a su hija Agnes.
Los tres fueron declarados culpables por “asesinar mediante hechicería a lady Cromwell”. Algunos recomendaron a Agnes que dijera que estaba embarazada para salvarse de la ejecución: “No pienso hacerlo. Nadie podrá decir que he sido bruja y puta”.
Pura diversión
Este caso, que involucró a la familia más importante de Inglaterra, contribuyó a propagar el temor a las brujas y también sirvió de inspiración para que otros niños y niñas se divirtieran con este nuevo juego, pues todo el mundo sabía cómo debía comportarse un hechizado.
En muy pocas ocasiones se les desenmascaró, algo que solo sucedía cuando eran pillados in fraganti, como sucedió con William Perry, el ‘muchacho de Bilson’, a quien se descubrió rellenando su prepucio con algodón empapado en tinta para que su orina fuera azul.
Los adolescentes norteamericanos también aprendieron deprisa. En 1720 cinco niñas de Littleton (Massachusetts) convencieron a sus vecinos que estaban hechizadas; ocho años más tarde la mayor confesó el fraude y que habían escogido a una mujer al azar para acusarla de bruja.
En ningún momento de la historia el ser humano ha estado libre de ponerle un cerrojo a la razón. Si no estamos alerta, cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede acabar creyéndose la mayor locura.
No estaría de más recordar estas sabias palabras de un arzobispo del siglo IX: “El miserable mundo yace hoy bajo la tiranía de la estupidez. Los cristianos creen cosas tan absurdas que sería imposible hacérselas creer a los infieles”.