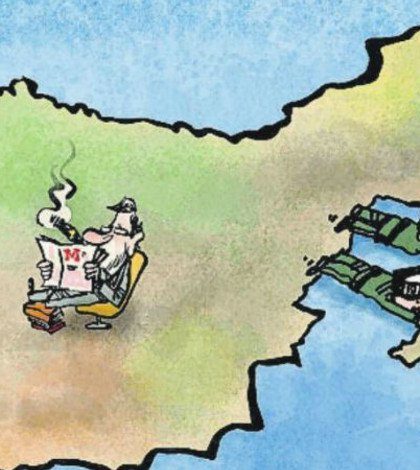La trifulca de desentendimiento social entre el Estado español y el Govern de la comunidad autónoma de Cataluña denota un caso de confrontación excepcional por la coyuntura impregnada en sus diferencias políticas. Desde el lenguaje, la represión y censura histórica hasta la desobediencia civil, la cultura y el concepto de Estado han llevado a estos dos actores a protagonizar un fenómeno antagónico único en nuestros días.
Este primero de octubre, el líder del gobierno catalán, Carles Puigdemont, convocó a todos los catalanes a participar en el referéndum que daría apertura a un proyecto de independencia y autonomía. Esta celebración es considerada ilegal e inconstitucional por parte del gobierno central, pero válida y democrática por parte de la comunidad catalana.
“No habrá referéndum” vs “o referéndum o referéndum”, fueron las frases tanto de Mariano Rajoy, presidente del gobierno, y Puigdemont, respectivamente, quienes incentivaron y fortalecieron el sentimiento independentista desde hace ya 7 años, pero también despierta los fantasmas de la represión dictatorial del oscuro pasado del gobierno español. Pero, ¿por qué Cataluña demanda libertad e independencia?
Contexto histórico
Desde la época medieval y hasta el renacimiento, el entonces condado de Barcelona se vio envuelto en una serie de uniones matrimoniales que relacionaron a los nobles y al clero, específicamente en relaciones maritales-políticas, creando alianzas dinásticas entre los principados de los reinos de la península ibérica y que conformaron lo que ahora es España. De ahí nace el apego geopolítico de Cataluña al Estado español.
Durante ese proceso, Cataluña se moldeó a través de las instituciones locales, las cortes regionales y la Generalitat, adoptando el catalán como lengua oficial pero sin desdeñar el castellano. La primera confrontación política entre España y Cataluña se da entre el rey Felipe V en Madrid y Carlos III apoyado por la Generalitat dando lugar a la Guerra de Sucesión que terminó en 1714 con el triunfo de Felipe, quien ordenó abolir el catalán y las instituciones.
Estos decretos reales no fueron suficientes para hacer desaparecer el catalán y su lenguaje al contrario, incentivó el sentimiento regional que fue creciendo progresivamente a través de los años creando el “Catalanismo Político”.
No fue hasta la primera mitad del siglo XX cuando Cataluña goza de un auge liberal tras la proclamación de la Segunda República Española, libertades efímeras que culminaron en la represión por la llegada de Francisco Franco al poder y el autoritarismo fascista endureciendo la prohibición del catalán, la desmantelación institucional así como la persecución, exilio, encarcelamiento y fusilamiento de los políticos republicanos e intelectuales catalanes.
En1979, cuando la transición política vio nacer la constitución actual y la división de las 17 comunidades autónomas. La Generalitat y opinión pública catalana aseguró que la distribución financiera al gobierno central es desigual y perjudica su economía.
Historial de referendos
El primer indicio de sentimiento autónomo contemporáneo se dio en 2006 cuando el Parlament propone y aprueba una reforma al estatuto de autonomía para diseñar un nuevo sistema de financiamiento. En respuesta, el Estado español edita el estatuto modificando prácticamente nada de lo que el Parlament propuso, por lo que en 2010 la gente sale a protestar en Barcelona.
Tras la llegada y agudización de la crisis económica europea en 2011, el estado central recorta servicios básicos, el desempleo se dispara y la desigualdad social se agudiza acompañado de la ventilación de casos de corrupción que involucran a los gobiernos español y catalán.
Entre los problemas económicos y la corrupción campante, los catalanes comienzan a reflexionar de que la independencia es la única solución al problema. La idea del nacimiento de una nueva nación más libre y justa comienza de ser una idea utópica a un proyecto político veraz.
El primer acercamiento entre el Govern y el Estado español para negociar y dialogar para un acuerdo común se da en 2012 en la Moncloa, reunión que no llega a ningún acuerdo en las dos partes negociadoras por lo que el sentimiento independentista llegó a una aprobación de 46 por ciento en 2013, según datos del Registre d’Estudis d’Opinió.
En 2014 inicia el conocido ‘Procés’, siendo el decreto de convocatoria al 9 de noviembre de ese año para que el ‘poble de Catalunya’ decida sobre su futuro político. «Ese referéndum pretende engendrar una soberanía que no existe», declaró Mariano Rajoy en el Parlamento después de conocer la postura de la Generalitat, generando los primeros roces políticos reales entre Madrid y Barcelona.
En noviembre vota el 39 por ciento del electorado catalán dando lugar al triunfo del Sí a la independencia consiguiendo la mayoría absoluta, según datos de Ruptly. El Estado español acusó al Procés de dividir a la sociedad española calificándola de separatista y argumentando que es anticonstitucional apoyándose en el artículo 2.
Panorama político
De hecho la misma constitución refuta el derecho a la autodeterminación, la idea de reformar dicho artículo es innegociable para las esferas políticas más influyentes desde los partidos de derechas como el Popular, hasta la decisión de proponer dicha ley desde la Moncloa. Los candados legislativos para reformar la constitución recaen en la votación de un referéndum nacional y dadas las circunstancias actuales, es prácticamente inviable.
Después de los hechos del 1-O en Cataluña, la postura del Estado español de actuar con violencia e intolerancia hacia la sociedad desarmada recuerda la censura desenfrenada y represora de los tiempos del “caudillo” ante la antítesis dialéctica del Govern en su lucha por la democracia y la autodeterminación dando lugar al diálogo estropeado y las negociaciones arrumbadas.
¿Qué triunfará al final: la desobediencia civil por la autodeterminación o la constitucionalidad irreformable que clama por la unidad nacional?